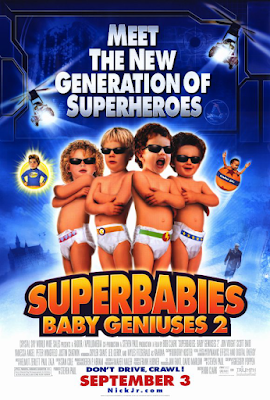"Se
acercan los días consagrados a esa brutal diversión. Legado de
nuestros opresores." Así comenzaba "Un porteño",
como dio en llamarse, una nota que publicara en un periódico de
1833. Como bien dice nuestro antepasado protestón, en los siglos
pasados el carnaval se festejaba con una violencia increíble. Fue
cambiando, poco a poco, a través de los años, influenciado por el
también lento cambio cultural de nuestra sociedad. El carnaval fue
legado por los españoles, con ellos llegaron a nuestras tierras
estos festejos de antigua data en al continente europeo.
El
carnaval que se festeja en nuestras tierras se ve originado como una
fiesta cristiana, o por lo menos en un ámbito cristiano, ya que el
carnaval son los tres días anteriores (sábado, domingo y lunes) al
miércoles de ceniza, que es cuando comienza la Cuaresma. La cuaresma
es un período de ayuno observado por los cristianos como preparación
para la Pascua. Por todo esto, los tres días de carnestolendas o
carnaval, eran festejados a pleno, porque luego vendría un período
de ayuno completo, o sea, de fiestas también.
Como
bien dice una antropóloga "el carnaval aparece como un absurdo;
encarna la sublimación del ocio. El sinsentido del hacer para
despilfarrar." En esta fiesta, el disfraz propone la confusión
de los lugares sociales y hasta la de los sexos, esclavos disfrazados
de señores y al revés, humanos disfrazados de animales, hombres
transformados en mujer, etc. Por esta suspensión de lo establecido
se lo tildó muchas veces de subversivo. Pero es también un tiempo
de sueño, se encarna el papel que se quiere ser, solo por tres días.
Nuestro
carnaval ha adquirido muchas formas a lo largo de sus cientos de años
de vida, pero la costumbre que siempre reino, y lo sigue haciendo, es
la de arrojarse agua. El abuso de esta costumbre fue la causante de
las distintas prohibiciones que se le impusieron a esta divertida
fiesta. Nadie quedaba fuera del carnaval, todos se divertían en esos
tres días en los cuales la ciudad parecía un campo de batalla;
ricos, pobres, blancos, negros, desconocidos, conocidos, todos
participaban. El mismo Domingo F. Sarmiento era un gran adepto al
carnaval y no se molestaba en los mas mínimo si le arrojaban agua
cuando era presidente.
Como
se dijo, la costumbre de mojarse uno a otro en carnaval, la trajeron
los españoles, a pesar que en España el carnaval cae en invierno.
Ya desde el siglo XVIII los bonaerenses se mojaban los unos a los
otros. En 1771 el Gobernador de Buenos Aires Juan José Vertíz
implantó los bailes de carnaval en locales cerrados. Se
oficializaban los bailes, a efectos de atenuar las inmorales
manifestaciones callejeras de los negros, que habían sido prohibidas
el año anterior. Por esa misma época, un grupo de gente descontenta
con los bailes justo antes de la cuaresma, y según decían por los
excesos que ocurrían en ellos, llevaron su descontento ante el
mismísimo rey de España. El rey envió de inmediato dos órdenes a
Vértiz, el 7 y 14 de enero de 1773, por las cuales prohibía los
bailes y le encargaba que arreglase las escandalosas costumbres en
que había caído la ciudad. Vértiz, no se quedó callado, le
protesto al rey diciendo que como se bailaba en España, también se
lo podía hacer en Buenos Aires. Pero el rey Carlos III promulgó una
ley el 16 de diciembre de 1774, en la cual prohibía los bailes de
carnaval, alegando que él nunca los había autorizado en las Indias.
Como ustedes se imaginaran no se respetó la prohibición, tanto que
los festejos degeneraron y ya en la época del virreinato, el virrey
Cevallos se vio obligado a prohibir los festejos de carnaval.
"...conviniendo remediar este desorden con el presente prohibo
los dichos juegos de Carnestolendas...", decía el bando del
virrey, y sigue "... ha tomado en pocos años a esta parte tal
incremento en esta ciudad [...] en ellos se apura la grosería de
echarse agua y afrecho (salvado), y aun muchas inmundicias, unos a
otros, sin distinción de estados ni sexos...". Seguía diciendo
que la gente, se metía en las casas y reventaban huevos por todos
lados, hasta robaban y rompían los muebles.
Los
excesos no disminuían, y si lo hacían era por poco tiempo. El 13 de
febrero de 1795 el virrey Arredondo promulgó el bando acostumbrado
prohibiendo "los juegos con agua, harina, huevos y otras cosas".
En
los años siguientes a la Revolución de Mayo, se volvió muy común
entre la población, en especial entre las mujeres, la costumbre de
jugar en forma intensa con agua. Para ello utilizaban todo tipo de
recipiente, desde el modesto jarro, hasta los huevos vaciados y
rellenos de agua con olor a rosa, pasando por baldes, jeringas, etc.
Los huevos eran vaciados y llenos con agua, pero no siempre con agua
aromatizada, a veces solo se tiraban huevos podridos. Entre la gente
acomodada se usaba, comprar los huevos de ñandú, rellenos de agua
con olor a flores, como hoy se venden las bombitas los huevos se
vendían en las esquinas. Las azoteas de las casas se convertían en
verdaderos campos de batalla acuáticos, y mas de un transeúnte se
ligó una fresca catarata de agua. La batalla por una azotea entre
hombres y mujeres, todos jóvenes, era divertidìsima y terminaba con
la inmersión de los perdedores en una tina o bañadera.
Esta
costumbre de mojarse solo se utilizaba en la ciudad, no se había
generalizado todavía en la campaña ni en las ciudades aledañas a
la capital virreinal. En la campaña solían festejar de forma muy
ruda, grupos de jinetes se chocaban entres si con mucha fuerza,
quedando muchos heridos.
Un
escritor inglés dice para 1820: "Llegado el carnaval se pone en
uso una desagradable costumbre: en vez de música, disfraces y
bailes, la gente se divierte arrojándose baldes de agua desde los
balcones y ventanas a los transeúntes, y persiguiéndose unos a
otros de casa en casa." Y sigue "Los diarios y la policía
han tratado de reprimir estos excesos sin obtener éxito."
En
las calles eran más encarnizadas las luchas con agua, ya que en
ellas intervenían los esclavos, que mojaban a todo el mundo, se
daban pequeñas venganzas, y más de uno no se la aguantaba pasando a
las manos, que muchas veces terminaba con heridos o algún muerto.
Por eso cada comienzo de carnaval se dictaban medidas preventivas,
que nunca funcionaban porque los policías también jugaban al
carnaval y los que estaban de servicio preferían alejarse de los
lugares de lucha, para no ligarla ellos también.
El
carnaval de 1827 fue mucho más tranquilo y los juegos con agua casi
ni se vieron, las continuas quejas de años anteriores habían hecho
efecto, aunque mas que nada se debió a la determinación de la
policía de conservar el orden, algo que nuca había ocurrido. Pero
esta moderación solo duro dos años, ya en 1829 vuelve la violencia.
Dice un periódico: "Hémos oído asegurar que no han faltado
brazos ni piernas rotas, ojos sacados, pistoletazos, etc.". Esto
porque otra vez los policías eran los primeros en jugar. Los juegos
con agua siguieron, no siempre violentos.
En
los tiempos de Juan Manuel de Rosas, el carnaval era esperado con
mucho entusiasmo, en especial por la gente de color, protegidos de
Rosas.
Para
el carnaval de 1836 se permitieron las máscaras y comparsas, siempre
y cuando gestionasen anticipadamente una autorización de la policía.
Para esta época el carnaval estaba ya muy reglamentado para prevenir
desmanes. Solo se permitía el juego en los tres días propiamente
dichos de carnaval, y el horario era anunciado desde la Fortaleza
(actual Casa Rosada) con tres cañonazos al comienzo, 12 del
mediodía, y otros tres para finalizar los juegos, al toque de
oración (seis de la tarde). También se tiraban cohetes, para los
cuales había que tener permiso de la policía.
Para
los juegos en esta época, se movilizaban carros con tinas de agua,
jarros, jeringas, huevos de ñandú, también se usaban vejigas
llenas de aire, con las cuales se golpeaba a los transeúntes. Estos
juegos generaban verdaderas batallas campales. Luego del cese, de los
juegos con agua, continuaban los festejos con reuniones particulares,
que a veces terminaban a la madrugada.
Las
costumbres del carnaval, en época de Rosas, fueron cayendo en
excesos, llegando hasta el máximo desbordamiento. La gente se
divertía muchísimo, no había ni clase ni estrato social que no
jugara al agua en carnaval. Pero como en todo estaban los exagerados,
que llegaban a las manos, y muchas veces ocurrían desgracias.
También estaban los que no disfrutaban de estos juegos y no dejaban
de quejarse por medio de revistas y periódicos. Muchos de estos
últimos se iban de la ciudad por esos tres días de carnaval. Los
excesos, ¿cuáles eran los excesos?, se preguntaran. Estaban los que
aprovechaban para entrar en las casas y robar, los que se
aprovechaban de las mujeres que jugaban al carnaval, manoseándolas,
rompiendo sus ropas y hasta violando. También se catalogaban como
excesos algunos que ahora son muy comunes en carnavales como los de
Río de Janeiro o Gualeguaychu: "Las negras, muchas de ellas
jóvenes y esbeltas, luciendo las desnudeces de sus carnes bien
nutridas...", decía José M. Ramos Mejía de esa época.
Por
esta época los festejos de carnaval se habían extendido a todas las
ciudades del actual Gran Buenos Aires. Los juegos con agua
predominaban, pero también había bailes. Estos eran muy
importantes, comenzaron en domicilios particulares, a principios de
este siglo (s. XX) tomaron la posta los clubes de barrio.
Pero
siguiendo con los "carnavales de Rosas", los grandes
protagonistas y protegidos de Rosas, eran los morenos. Los negros se
dividían en "naciones", y se juntaban en "tambos"
a danzar al ritmo de sus candombes. El mismo Rosas concurría a los
"huecos" donde los morenos festejaban. Por nombrar una, en
1838 acudió a la fiesta realizada por la "nación" "Congo
Augunga", en la esquina de las actuales San Juan y Santiago del
Estero, acompañado de su esposa Encarnación y su hija Manuelita.
Una
costumbre en esta época era la llamada "día del entierro".
Los vecinos de cada barrio colgaban en algún lugar un muñeco de
paja, al que llamaban Judas, que luego era quemado, en medio de una
fiesta general.
Pero
no todo era diversión, los desmanes y las escenas "poco
decorosas" aumentaron llegando a ser "repulsivas".
Rosas decidió cortar por lo sano y prohibió todo festejo de
carnaval el 22 de febrero de 1844. La prohibición se extendió
también a todas las ciudades del actual Gran Buenos Aires.
Las
celebraciones se reanudaron recién en 1854, con Rosas fuera del
poder. Pero el carnaval volvió muy reglamentado, se realizaban
bailes públicos en diversos lugares, previo permiso de la policía.
Había mucha vigilancia policial para prevenir los desmanes de las
décadas anteriores.
En
los años siguientes comenzaron a predominar las comparsas. Todo
reglamentado, las comparsas tenían que estar anotadas, así como sus
miembros, en la policía; también las personas que usaban caretas
tenían que pedir un permiso y llevarlo encima por si un policía lo
requería.
El
primer corso se efectuó en 1869, participando en él mascaras y
comparsas. Fue muy festejado por el pueblo y la prensa. Al año
siguiente, una disposición policial permitió el desfile de
carruajes en los corsos. Al principio, los corsos se llevaban a cabo
en las calles Rivadavia, Victoria y Florida, con el tiempo se
extendieron a diversas calles y barrios. Eran muy alegres y vistosos,
el lujo de los disfraces y adornos fue creciendo con cada nuevo
carnaval. Cada corso contaba con una comisión organizadora, los
familiares de los miembros e invitados especiales se ubicaban en los
balcones de la casa que servía de sede, y frente a esta se detenían
las comparsas y mascaras para interpretar sus canciones y sus
músicas.
Como
es de esperarse, la costumbre de jugar con agua no había
desaparecido, todavía sigue. Se utilizaban huevos y jeringas como
antes, mas la incorporación de los pomos.
Cobraron
auge los "centros", sociedades organizadas especialmente
para desfilar en los corsos. Predominaban los de los negros
desfilando al son de sus candombes. A veces al enfrentarse dos
comparsas de negros se iniciaban las "tapadas", un
contrapunto de todos los instrumentos que no terminaba hasta dejar en
claro la supremacía de una de las comparsas, podían durar varias
horas. Mas de una ves los vencidos apelaban a los golpes para
expresar su descontento. Pero estos "centros" también
estaban integrados por "gente de bien", el mas conocido era
la sociedad "Los Negros". Esta estaba integrada por jóvenes
intelectuales de la alta sociedad. Vestían un uniforme militar
húngaro. Las letras de sus canciones eran sobre la relación de los
negros y los blancos, ellos eran, supuestamente, esclavos.
Bastardeaban las costumbres de los negros con sus canciones. Las
comparsas tenían canciones con unas letras muy interesantes. Las
había con contenido gracioso, crítica política, crítica social,
de todo un poco.
Lo
normal en estos años era que la gente jugaba con agua durante el
día, veían los corsos, que comenzaban tipo cinco y media o seis de
la tarde, y luego acudían a los bailes públicos o particulares, que
comenzaban entre las 9 y 11 de la noche y terminaban de madrugada.
Decía una crónica de 1872: "En los teatros, las puertas se
abrirán mañana, el lunes 12 y el martes 13, a las 11 de la noche, y
se cerrarán a las 4 de la madrugada. Los "tranways"
estarán en funcionamiento toda la noche. En los teatros, los palcos
costarán alrededor de 200 pesos y la entrada 100. En el Teatro de la
Alegría los precios serán más módicos para los bailes de
máscaras: 60 pesos los palcos y 25 la entrada para hombres. Las
damas entrarán gratis. ¿No habrá algún disfrazado que se haga
pasar por mujer?". Este año de 1872, los juegos con agua fueron
prohibidos por la policía, solo se permitían los disfraces y las
comparsas.
Estas
últimas se solían juntar en las plazas, la gente se apiñaba en
ellas a fin de escuchar su música y sus canciones. Al mismo tiempo
en estos lugares se libraban combates con bombas, pomos y huevos.
Los
corsos de fines del siglo XIX estaban integrados por comparsas,
"centros" y orfeones. Los centros eran sociedades que se
juntaban durante todo el año a cantar en diferentes fiestas,
principalmente en carnaval. Las comparsas estaban integradas por
músicos y cantantes, que se reunían para carnaval. Los orfeones se
caracterizaban por su muy buena vestimenta, estaban integrados por
músicos de gran categoría, muy buenos coros y grandes orquestas y
bandas. Los corsos eran financiados mediante colectas y donaciones,
ya que las autoridades no contribuían con dinero. Los corsos
comenzaban usualmente a las cinco y media o seis de la tarde, y
finalizaban con una fiesta de la ceniza. En esta la gente se arrojaba
harina y ceniza, eran luchas violentas, que más de una vez terminaba
con incidentes lamentables, pero por lo general se jugaba con mucho
divertimento.
Las
nuevas armas para los juegos con agua, eran los famosos pomos
cradwell, que se vendían en la farmacia Cradwell de la calle San
Martín y Rivadavia, y los llamados de "bellas Artes".
Estos arrojaban agua perfumada. Todo esto a pesar de la ordenanza que
prohibía arrojar agua en los días de carnaval. También se
arrojaban serpentinas y "confettis". En San Isidro se
vendían los pomos de plomo en la librería de Valentín Dosso o la
de Plinio Spinelli, donde también se ofrecían caretas, serpentinas
y papel picado.
A
fines del siglo XIX y primeras décadas de 1900 los corsos sobraban y
alcanzaron su máxima popularidad. Los había en casi todas las
calles principales de Buenos Aires. También en las ciudades
aledañas. Predominaban en el Centro, pero los había en Flores, en
Belgrano, Barracas, La Boca, Parque Patricios. También en el resto
del Gran Buenos Aires. Uno muy importante era el de San Fernando, y
se destacaban los de Adrogué, Lomas de Zamora, Avellaneda, Morón y
San Isidro, este ultimo corso se llevaba a cabo en las calles Cosme
Beccar, Begrano, 9 de julio, 25 de mayo, hasta Primera Junta.
En
estos tiempos estaba prohibido jugar con agua, solo se podía arrojar
"papel cortado, flores, serpentinas y laminillas de mica".
Esto no quiere decir que no se jugara con agua, se siguió haciendo a
pesar de todas las prohibiciones, pero por lo menos con menos
violencia. Se solía dejar caer bolas de papel mojadas desde los
balcones o azoteas sobre la gente, a veces sujetas con hilo para
volver a utilizarla.
Grandes
grupos de máscaras llevaban la alegría a la gente por todos lados.
Se disfrazaban pintorescamente, se podía ver a la princesa, los
príncipes y condes y al gracioso y simpático "oso Carolina",
el cual realizaba piruetas. Los carruajes eran siempre lujosos, pero
la gente esperaba con ansia la llegada de las sociedades corales y
musicales. También estaban los "clowns" o payasos, que
ejecutaban difíciles pruebas gimnásticas. Luego surgieron los
grupos de máscaras caricaturescas que divertían con sus números y
vestimenta graciosa.
Y
por estos años comenzaron a tener importancia los bailes. Se
realizaban a continuación de los corsos en teatros, instituciones
sociales, hoteles y residencias particulares. Por lo general eran de
disfraces, y se bailaban polcas, valses, etc. Algunos de los teatros
hasta tenían un servicio mediante el cual los concurrentes podían
cambiar de disfraz cuantas veces quisiesen. Uno de los más famosos
lugares de baile fue el "Club del Progreso", fundado en
1852. Era un triunfo social poder participar de sus bailes, ya que
había una rigurosa selección de invitados. Fuera de la Capital los
mas conocidos eran los del "Tigre Hotel" los del "Hotel
de San Isidro", también en la ultima localidad eran famosos los
bailes de Francisco Bustamante, o las suntuosas veladas que
organizaba Alfredo Demarchi en su palacio de San Fernando, los de
Morón, Lomas de Zamora y, los del hotel Las Delicias en Adrogué.
También estaban los bailes del Club de Flores, los del hotel
"Carapachay" de San Fernando. Otros bailes famosos eran los
organizados por una comisión de vecinos en los salones de la
Municipalidad al finalizar el corso de la calle Corrientes. En casi
todos los clubes barriales había bailes en carnaval, tanto en la
Capital como en el Gran Buenos Aires.
Con
el paso de los años se fue viendo que la gente de sociedad no
compartía como antes estas fiestas populares, solo acudían a los
bailes o se exhibían en los carruajes durante los corsos mas
importantes. Ya no se daba la camaradería que imperase en el siglo
anterior, en que los niños salían con los grandes, los negros con
los blancos, ricos con pobres todos jugaban y festejaban juntos.
El
carnaval fue perdiendo encanto, había muchas patotas y gente pasada
de copas que acudía a los corsos, siempre armándose peleas. Muchas
familias dejaron de ir a los corsos mas populares. En 1909 se
suspendieron los corsos por los continuos incidentes que se producían
en ellos.
Por
estos años se daban los bailes de los conventillos, que eran legión
en Buenos Aires, muchas veces terminando a tiros o puñaladas, pero
la mayoría de ellas festejados con mucha alegría y camaradería.
A
partir de 1915 muchas de las famosas comparsas fueron desapareciendo.
Fueron siendo remplazadas por las murgas. Estas en principio estaban
integradas por jóvenes de 20 o menos años. Sus cantos eran simples
e ingenuos, y sus letras "atrevidas". Los corsos perdían
brillo, se poblaban de chatas, carros y carritos de lechero,
adornados con flores artificiales, farolitos chinescos y tiras de
papel barrilete de distintos colores. Ya no primaba la elegancia de
tiempos pasados. Eran tiempos difíciles y se notaba en los festejos
del carnaval. Los desfiles fueron siendo relegados por los bailes en
gran escala que organizaban diferentes instituciones sociales. En
1921 resultaron fabulosos los del Club de Flores, el realizado por el
Círculo de la Prensa en el teatro Coliseo y las veladas en el Tigre
Hotel. Las mujeres iban vestidas con disfraces y los hombres con
smoking. Esto para las clases altas, para los demás seguían
existiendo los bailes en los clubes sociales y en residencias
particulares. En todos se realizaban concursos y se premiaba al mejor
bailarín y al mejor disfraz.
En
la década del 20 eran muy pocos los corsos que seguían existiendo,
y menos aun los que seguían siendo alegres y divertidos.
Como
se dijo, con la declinación de las comparsas aparecen y proliferan
las murgas. Las murgas apelan de modo desafiante al grotesco. Las
comparsas en cambio tenían influencias europeas y eran bandas de
músicos con alto dominio técnico y muchos coros e instrumentos. Las
murgas también son el resultado de la mezcla de tradiciones que se
dio con la gran inmigración. Antes las agrupaciones carnavalescas se
fundaron en fuertes lazos étnicos, de clase y amistad. Con el tiempo
se fueron organizando a partir del encuentro e intercambio vecinal de
los barrios.
Las
murgas representaban a estos centros sociales, y fueron relegando a
las grandes comparsas. No tenían ni tenores ni bandas sinfónicas,
pero eran y son muy divertidas.
Los
carnavales fueron mantenidos como fiesta pública por entidades que
se organizaron en función de lazos de vecindad y territorio, que es
la forma que todavía se encuentra en nuestros días. Desaparecieron
los corsos, pero todavía se festeja. Y obviamente los juegos con
agua nunca desaparecieron por mas prohibiciones que les implantaron.
Artículo
publicado en la revista Circulo de la
Historia, Nº 47, febrero 2000